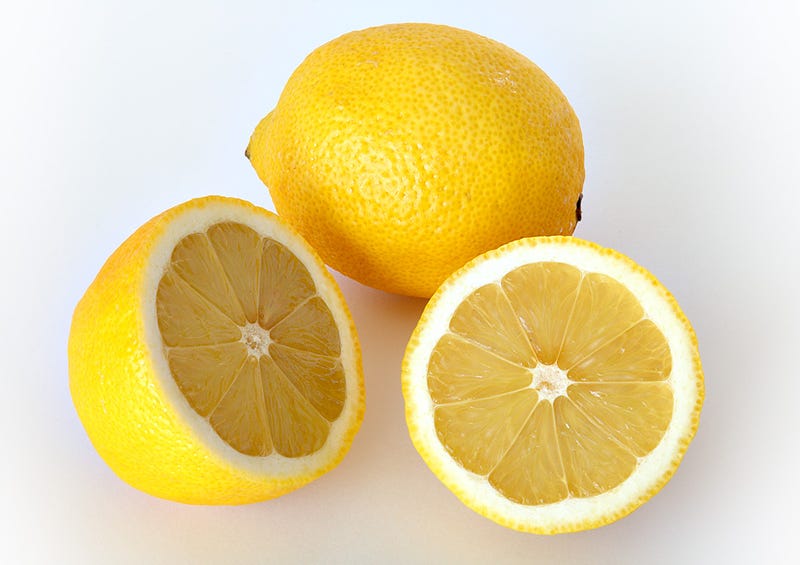Naranjas y limones
La batalla del escorbuto
En 1898, una expedición belga al Antártico quedo atrapada en el hielo. Al llegar el mes de mayo, el sol invernal se escondió detrás del horizonte y la tripulación empezó a padecer los efectos de tan largo aislamiento. Algunos marineros perdieron el juicio, y el escorbuto empezó a hacer estragos. Una mañana, el médico de a bordo se encontró al capitán en su camarote arrastrándose por el suelo. Le fallaban las piernas.
El médico, que había convivido algún tiempo con esquimales, ordenó a los tripulantes alimentarse de carne de foca y de pingüino. Acertó. No se conocían aún las causas del escorbuto, pero la grasa de estos animales contiene suficiente vitamina C para prevenir la terrrible enfermedad. En apenas una semana, la tripulación había recuperado la salud.
El escorbuto es tan antiguo como la humanidad. Aparece ya descrito en papiros del antiguo Egipto, era conocido en tiempos de Hipócrates, y las crónicas de las Cruzadas mencionan sus terribles efectos, tanto entre las tropas como entre los pobladores de las ciudades asediadas. Durante siglos, el escorbuto fue la maldición de los mares. Se estima que, sólo entre el siglo XV y el XVIII, causó la muerte de dos millones de marineros.
Fue una verdadera plaga. Desde los aventureros de la fiebre del oro, muchos de los cuales se alimentaban sólo de galletas y carne en salazón, hasta la hambruna causada en Irlanda por la plaga de la patata, o el asedio de Sebastopol en el siglo XIX, el escorbuto arrasó durante siglos ejércitos, expediciones, asilos de ancianos, hospicios y casas de caridad.
Siete hombres en cada barco
Una de las crónicas más sobrecogedoras nos relata el viaje de Vasco de Gama a India hacia 1497. Vasco de Gama se proponía llegar al Pacífico bordeando el Cabo de Buena Esperanza, por el extremo sur del continente africano. Después de seis meses sin probar alimentos frescos, se empezaron a manifestar los primeros síntomas. Los marineros comían con dificultad, y las tareas de a bordo se alargaban penosamente.
La llegada a Mombasa les permitió recuperarse, pero en Calcuta la expedición zarpó de vuelta y, al llegar al mar de Arabia, el escorbuto diezmó masivamente las tripulaciones. Tres meses más tarde, apenas quedaban en cada nave siete marineros aptos para trabajar. De nada sirvieron las plegarias ni las invocaciones a los santos. De los 170 hombres que componían la expedición, sólo 55 retornaron con vida a Lisboa. Dos de los cuatro barcos se perdieron durante la travesía.
En busca del botín
Quizá el viaje más accidentado del que tenemos noticia fue el que emprendió el comodoro George Anson en 1740, con la intención de capturar uno de los galeones españoles que transportaban plata desde Manila. Piratería mal disfrazada de expedición militar.
La cosa empezó ya mal. La Armada británica cambió de planes en el último momento y envió a Anson, para su tripulación, 500 heridos de guerra convalecientes, en su mayoría sexagenarios. Los que podían caminar desertaron antes de zarpar de Portsmouth.
Al llegar al Cabo de Hornos, la escuadra tuvo que hacer frente a violentas tempestades. Durante cuarenta días, los barcos fueron azotados por gigantescas olas y fuertes vientos gélidos. Mientras las velas se convertían en harapos, los tripulantes apenas tenían ya fuerzas para mantener a flote las embarcaciones. Padecían fatiga y dolores en las articulaciones, y su cabello y sus dientes se caían sin dificultad.
Cuando los supervivientes llegaron al Pacífico, dos terceras partes de la tripulacion habían perecido. Dos de los barcos habían decidido regresar, y un tercero había naufragado frente a la costa de Chile. Anson, desesperado, puso rumbo a la isla de Juan Fernández —en la que había naufragado el marinero que inspiró la novela Robinson Crusoe–, pero los mapas eran defectuosos y los barcos se extraviaron durante nueve días. Cuando finalmente arribaron a la isla, la mayoría de los supervivientes apenas conseguían tenerse en pie.
Tres meses más tarde, ya recuperados, zarparon de nuevo. Pero durante la larga travesía del Pacífico el escorbuto reapareció. Cuando llegaron a las islas Marianas, apenas le quedaban a Anson doscientos hombres, esqueléticos y agotados. Al menos eso cuentan las crónicas, porque terminaron encontrando el galeón español Nuestra Señora de Covadonga y, sorprendentemente, lo apresaron.
El primer estudio observacional
Anson regresó a Inglaterra convertido en un héroe. Se necesitaron treinta y dos vagones para transportar el botín, que recorrió triunfalmente las calles de Londres, y Anson recibió una recompensa de 400.000 libras. De los 1.900 hombres que cuatro años antes habían emprendido la expedición, apenas 200 sobrevivían.
El relato de la expedición fue un éxito de ventas. Uno de los que lo leyeron fue un joven médico de la Armada llamado James Lind, que decidió investigar el episodio. En 1747, durante una travesía por mar, seleccionó a doce marineros afectados por el escorbuto, los separó en dos grupos y administró a cada grupo una sustancia diferente: sidra, ácido sulfúrico diluido, agua del mar, pasta de ajo, vinagre, y diversos cítricos.
Seis días más tarde, sólo los hombres que habían consumido naranjas y limones estaban recuperados. Pese a todo, la Armada británica tardó todavía cuarenta años en incorporar el jugo de limón a la dieta de los marineros. Los médicos de la época, anclados en la fantasiosa teoría de los humores, seguían achacando el escorbuto a los ‘miasmas’, a la humedad y al consumo de carne en salazón, que, según ellos, ‘pudría’ la sangre.
Los navegantes, sin embargo, sabían desde hacía siglos que las frutas y verduras frescas contrarrestaban el escorbuto. Una vez más, la medicina oficial se cubría de oprobio, y decenas de miles de marineros morían por su empecinamiento.
Aunque no todo se debía a los médicos. La corrupción y los intereses creados plagaban la cadena de aprovisionamiento de la Armada. El principal argumento de los ‘negacionistas’ era la dificultad de conservar el jugo de fruta durante meses a bordo de las embarcaciones. El descubrimiento de métodos para su conservación (el más aclamado de los cuales consistía en añadir brandy a los zumos) inclinó finalmente la balanza en favor de la ciencia.
En 1928, el bioquímico húngaro Albert Szent-Györgyi consiguió por fin aislar la vitamina C. Gracias a él, hoy sabemos que el escorbuto está causado por una deficiencia de esa vitamina C, esencial para la producción de colágeno –el colágeno es la proteína que mantiene en su sitio todas las partes de nuestro organismo–.
Para un adulto sano, tres meses sin alimentos frescos son suficientes para agotar las reservas de vitamina C. De modo que no se prive. No escatime en naranjas, limones, fresas, kiwis, pimientos, brécol, espinacas, tomates ni patatas. Sus dientes y su cabello se lo agradecerán. Y vivirá para contarlo.