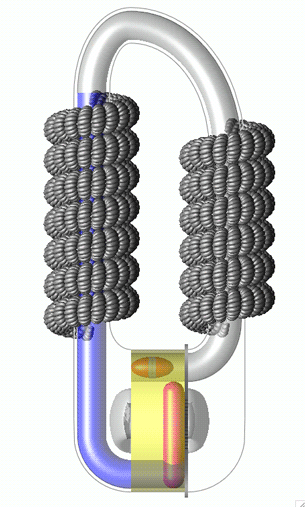Eternamente fresco
¿Le gustaría tener un frigorífico que no consumiera electricidad? No, no será necesario que se vaya a vivir a un iglú del polo norte o a un observatorio de la Antártida. Es mucho más simple que eso. Para tener frío garantizado en cualquier época del año y en cualquier lugar del planeta, le bastará con conseguir un diablillo adecuadamente entrenado que... Pero no quiero apresurarme. Empecemos por el principio.
¿Calor o temperatura?
El calor y la temperatura no son lo mismo. Si usted acerca la mano a un fósforo encendido, se quemará. Pero a sólo un metro de distancia ni siquiera notará ese mismo calor. Es una ley universal: cuando el calor se dispersa, la temperatura baja. Y a la inversa. Pero ¿qué es el calor?
Hubo un tiempo en que se pensaba que el calor era un fluido (incluso había quien pensaba que el frío era un fluido). Hasta que a alguien se le ocurrió pesarlo. Se llevó la sorpresa de su vida: el calor no pesaba. ¿Qué clase de fluido era ese? Poco a poco, la teoría se fue agrietando. Cuando los físicos aceptaron por fin que los gases estaban hechos de moléculas, comprendieron la verdadera naturaleza del calor: cuanto más agitadas están las moléculas, más aumenta la temperatura.
Mañana de carnaval
Volvamos ahora al frigorífico. Imagínese que ha acudido a una fiesta de carnaval. En un salón espacioso se van juntando todos los invitados. La alegría se va contagiando. Animados por el entusiasmo, la mayoría de los invitados bailan. Pero el ambiente se está caldeando demasiado, y usted empieza a sentirse incómodo. Recorre la habitación con la mirada: las ventanas están cerradas.
De pronto, junto a una puerta, un invitado con una máscara de diablo le hace señas para que se acerque. Cuando llega hasta él, el diablo entreabre la puerta y, con un quiebro de la mirada, lo invita a pasar al otro lado. Usted se asoma. Al otro lado, la habitación está en penumbra, y mucho más fresquita. No se lo piensa dos veces. Apenas ha entrado, el diablo cierra la puerta a sus espaldas.
En la nueva habitación nadie baila. Sus ocupantes, recostados en mullidos divanes, beben zumo de naranja y escuchan el adagio de Albinoni. La temperatura aquí es mucho más llevadera. De cuando en cuando, la puerta se vuelve a abrir y da paso a otro invitado apacible. Allá al otro lado, cada vez que alguien pasa junto a la puerta el diablo le echa un vistazo y, si lo ve suficientemente tranquilo, lo invita a pasar a la habitación en penumbra. La fiesta que queda atrás, entre tanto, se está convirtiendo en un infierno. Los invitados que se van concentrando en ella son cada vez más bulliciosos, y la temperatura sube y sube sin remedio.
¿Un móvil perpetuo?
Con su astuta labor de selección, el diablo que controla la puerta ha creado un frigorífico. Simplemente seleccionando a los invitados más tranquilos, ha conseguido dividir la fiesta en dos ambientes: uno, más frío que el original, y otro más caliente. Sustituya ahora usted esa puerta por una puerta giratoria y conéctela a una dinamo. En el momento en que el diablo se ausente, los juerguistas se expandirán espontáneamente, empujarán la puerta giratoria y la dinamo producirá electricidad.
Reflexionemos un momento sobre el escenario que acabamos de imaginar. Sólo con reconocer a los invitados más tranquilos, el diablo ha conseguido ‘enfriar’ una habitación y calentar la otra, y esa diferencia de ‘temperatura’ nos ha permitido producir energía. Pero es una energía que no ha costado ningún esfuerzo. El diablo no le ha arrastrado a usted por la fuerza hasta la otra habitación. Simplemente, le ha dejado pasar.
Separando el frío del calor, lo que el diablo ha conseguido es ordenar el tumulto de la fiesta. Sin hacer ningún trabajo, ha extraído orden del caos. Y, por lo tanto, ha violado la segunda ley de la termodinámica. Que es la que nos explica que un vaso se puede romper, pero no podemos recomponerlo sin hacer algún tipo de esfuerzo. Medible. Es más: tampoco podemos generar energía sin realizar algún trabajo. En caso contrario, la energía obtenida ‘gratis’ nos permitiría organizar una nueva fiesta que, a su vez, nos proporcionaría energía que, a su vez... En otras palabras: el móvil perpetuo.
La paradoja
Si sustituye usted ahora los invitados por las moléculas de un gas, la paradoja es precisamente la que se le ocurrió a James Clerk Maxwell en 1867. Bueno, en realidad él no habló de un ‘diablo’, sino de un ‘ser finito’. La idea de visualizarlo como un diablillo microscópico se le ocurrió tiempo después a Lord Kelvin, y con ese nombre ha llegado hasta nosotros.
Desde entonces, muchos físicos han tratado de explicar en qué falla esa paradoja. La explicación más habitual es que, para averiguar qué moléculas podrán o no pasar, el diablillo necesitará medir sus velocidades. Y para eso necesitará algún aparato. Que, para funcionar, consumirá energía. En la naturaleza, nada es gratis eternamente.
Otros físicos lo ven diferente. Según ellos, una vez medidas las velocidades de las moléculas, el diablillo necesitará guardar toda esa información. Pero su capacidad de almacenamiento no podrá ser infinita, y en algún momento tendrá que borrarla. Para lo cual necesitará... sí, energía.
Dos realidades
Además de violar tranquilamente la segunda ley de la termodinámica, el diablillo de Maxwell puede hacer muchas otras travesuras. Por ejemplo, en lugar de diferenciar entre moléculas, bien podría discriminar entre dos tipos de información: la que le conviene y la que no le conviene.
Esto no es una idea mía. Durante siglos, la Inquisición prohibió una larga lista de libros ‘heréticos‘ —léase ‘inconvenientes‘—. En la Enciclopedia Soviética, los artículos incómodos para el régimen fueron borrados, y seguramente usted ha visto aquella foto de 1939 en la que el comisario Yezhov, que sonreía cautelosamente junto a Stalin, desapareció del paisaje después de ser fusilado.
Entonces, ¿es posible generar dos realidades diferentes suprimiendo una parte de la información que llega al público? Sin duda. Todas las dictaduras lo han practicado. Me dirá usted que ese tipo de situaciones —al igual que las dictaduras— no pueden durar eternamente. Probablemente es cierto. Pero sí pueden durar más de lo que a usted y a mí nos queda de vida.
Quién sabe. Todo dependerá de los mecanismos de control. Veamos. Supongamos que es usted un magnate que quiere convencer al populacho de que los hombres son viudas, los perros son ingenieros y las mujeres son cuadros de Picasso. No parece muy verosímil, ¿verdad?
No importa. A una señal suya, todos los medios del país empezarán a comentarlo. Hablarán de derechos, entrevistarán a ‘expertos‘, modificarán los algoritmos de búsqueda, censurarán y ridiculizarán a los ‘negacionistas’... Escoja usted su estrategia.
El planeta de los búfalos
Cuando las nuevas ideas se pongan de moda, la máquina se habrá puesto en marcha. Por peregrinas que nos parezcan semejantes ideas, siempre habrá espíritus pusilánimes que las abracen con entusiasmo. De modo que la moda inexorablemente se propagará, y usted podrá medir los resultados y graduar la intensidad de la campaña.
¿De qué manera? Bueno, las audiencias ya no son anónimas, como antaño. Antes, usted compraba un periódico de papel y pagaba con monedas anónimas. Nadie tenía por qué saber nada de usted. Ahora los mismos que le envían la ‘información’ pueden conocer en detalle su nombre o sus costumbres, qué productos compra o de qué temas conversa con otras personas. El solo acto de recibir información lo convierte a usted en sujeto de una encuesta. No se engañe: la mercancía no es la información. La mercancía es usted.
¿Todos morderán el anzuelo sin excepciones? Evidentemente no, pero tampoco hace falta. Probablemente, una parte de la población averiguará la realidad, pero ya se ocupará usted de desacreditarlos. ¿Cómo? Convenciendo a la mayoría de lo peligroso que sería que los hombres fueran hombres, los perros fueran idiotas y las mujeres existieran. La realidad real será arrastrada, siempre, por la realidad de los más crédulos. Si las personas fueran búfalos, el fenómeno se llamaría estampida.
Antes de que las epidemias fueran rebautizadas como pandemias, los experimentos como vacunas y el clima como motivo de culpa, nuestra fantasía podía volar sin miedo, ignorante de que algún día la realidad quemaría sus alas y ocuparía su lugar. El relato que viene a continuación fue escrito en esa época. Además de ilustrar con suave humor las ideas de este artículo, es una breve reflexión sobre la naturaleza humana. Que —ojalá no me equivoque—, para bien o para mal, nunca cambiará.
El hijo del diablillo de Maxwell
Desde muy niño había visto a su padre los domingos, sin otra cosa que hacer, apostado ante la trampilla diminuta que separaba aquellos dos compartimentos experimentales de no sabía qué laboratorio americano. Las moléculas volaban por el espacio como una extraña tormenta de pelotas de tenis, unas lentas y perezosas, otras diligentes, y de cuando en cuando alguna rauda como un relámpago. Cada vez que una molécula rápida se acercaba a la trampilla, el padre, que era un lince, la abría y... ¡zas!, en el otro compartimento la temperatura subía y subía y subía sin que ninguno de los científicos se explicara por qué.
Pero las moléculas eran un mundo aburrido y, cuando por fin fue mayor de edad, ya sabía que lo que a él le interesaba era otra cosa. A saber: los seres humanos.
Ante la puerta de la discoteca Elektron, el joven Max escrutaba atentamente a los visitantes. Había desarrollado un sexto sentido para detectar el estado de ánimo de las personas. El primer día dejó pasar sólo a los enamorados. Siempre había deseado un mundo de amor y armonía. Pero los enamorados se volvían celosos y, con unas copas de más, las madrugadas en la discoteca terminaban a botellazos.
Probó entonces con los eufóricos. Qué ambientazo. Políticos triunfantes, ganadores de lotería, jugadores de bolsa afortunados reían y gozaban hasta las tantas... Y, al final, se marchaban sin pagar.
Max se volvió pragmático. Las combinaciones, al fin y al cabo, permitían dosificar el equilibrio justo, la alquimia, el refinamiento máximo de una sociedad. Pero resultó que el amor con un poco de tristeza acarreaba dramas terribles. Y, si sustituía la tristeza por melancolía, incluso algún que otro suicidio.
No había manera. La euforia con timidez degeneraba en linchamientos, y el zen con unas gotitas de odio, en abuso de las minorías. Lujuria con sorpresa terminaba en estampida, y pronto descubrió que con un poco de envidia, incluso en pequeñas dosis, conseguía corromper todas las combinaciones. La peor de todas: una distribución uniforme de fervor religioso con aburrimiento, al cincuenta por ciento.
Max no desfallecía. Quitaba y ponía ingredientes, afinaba las proporciones. Algunas combinaciones parecían estables, pero a las pocas horas el pavor, el desconcierto, la amargura o la sinrazón se adueñaban de la discoteca.
Y así, a fuerza de añadir componentes, llegó por fin un día a una combinación aceptable. Algunas noches, sí, estallaba alguna que otra pelea, o había algún embarazo indeseado. No era el paraíso, desde luego. Pero, un día con otro, el resultado era lo más parecido a la armonía.
Y esa noche, antes de meterse en la cama, el ufano Max repasó la lista de los ingredientes.
Ay. Estaban todos.