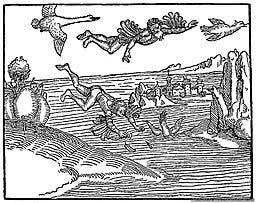Más allá de la Luna
Los habitantes de la antigua Grecia creían que había tres tipos de aire, según la región del mundo que ocupaban. El del nivel inferior, el más impuro, era el aire mefítico que respiraban las criaturas del subsuelo. El intermedio era el que respiramos nosotros. Y el más elevado, el aire prístino y supremo que inhalaban los dioses. En aquella región, por cierto, reinaba el dios Éter, una deidad sin rostro que determinaba los movimientos de los astros y de las nubes.
El mundo en aquella época era mucho más simple que el que nosotros conocemos. ¡Tiempos aquellos...! Aquel mundo estaba hecho de sólo cuatro elementos: aire, agua, fuego y tierra. Aristóteles, sin embargo, siempre tan ocurrente, añadió un quinto elemento que debía ocupar el reino de los dioses. No era ni frío ni caliente, pero tenía algunas propiedades muy convenientes. Entre otras cosas, sostenía los astros en el firmamento y los arrastraba en su movimiento circular. Aquel elemento era el éter, y la luz de las estrellas nos llegaba a través de él.
Aunque no todos le atribuían las mismas propiedades. Platón, no menos imaginativo que su discípulo Aristóteles, lo asociaba al movimiento perpetuo, mientras que para Anaxágoras aquella sustancia divina era una especie de aire supremo, ígneo y refulgente.
Horror al vacío
El éter fue relegado al olvido por los primeros cristianos pero, siglos después, recuperado por los alquimistas. Para estos era la quintaesencia, que es como decir la piedra filosofal. El dichoso humano que entre toses, probetas y vapores de mercurio consiguiera obtenerlo tendría instantáneamente la facultad de transmutar el plomo en oro. Y de conseguir la eterna juventud.
Al terminar la Edad Media, sin embargo, empezaron las dudas. El aire se enrarece con la altitud, así que podemos suponer que, a partir de cierto punto, se acaba. ¿Qué hay entonces más allá, por ejemplo entre la Tierra y el Sol? ¿No hay nada? Y si la luz es una vibración, como el sonido, ¿por dónde se transmite? ¿Cómo es posible que vibre en el vacío?
Esa misma pregunta fue la que se hizo Descartes en el siglo XVII. La mejor respuesta que encontró —o quizá la única— fue que la luz vibraba gracias a una sustancia invisible, que él llamó ‘éter’. Y, de paso, aprovechó para atribuirle algunas propiedades también muy convenientes. En aquel éter, como en el mar —fantaseó—, había misteriosos remolinos que generaban y moldeaban la materia.
Newton —que casualmente era también alquimista— entendía el éter de otra manera. Para él, ese “medio etéreo” era una sustancia elástica y enigmática, y la Tierra y los cuerpos celestes se movían a través de él. También la fuerza de la gravedad y la luz. Tanto le fascinaba la idea que llegó a preguntarse si no sería un espíritu.
Cuando, dos siglos después, Maxwell descubrió que la luz era en realidad una onda electromagnética, las propiedades de aquella sustancia insondable se empezaron a concretar. Como Newton y Descartes antes que él, Maxwell pensó que la luz necesitaba un medio para pasar de un lugar a otro. Pero él lo llamó ‘éter luminífero’. Sus ecuaciones habían demostrado que la luz en el vacío se propagaba siempre a la misma velocidad, y el éter se convertía así en el marco de referencia absoluto de todas las cosas.
Un nudo formidable
Lo peor, sin embargo, estaba por llegar. A medida que se iban conociendo las propiedades de la luz, las características del éter se iban complicando. El éter tenía que ser elástico y rígido al mismo tiempo. Tenía que ser fluido, ya que si fuera viscoso alteraría el movimiento de los planetas. Tenía que tener masa y, al mismo tiempo, no tenerla. Y tenía que ser completamente transparente e imposible de comprimir. Casi nada.
Sólo había una manera de aclarar las cosas: experimentando. Como la Tierra daba vueltas, por fuerza tendría que alterar el éter que había a su alrededor. Y la luz, por lo tanto, tendría que comportarse también de manera diferente. De modo que, en 1887, Michelson y Morley pusieron en marcha un experimento para detectar aquel polifacético ‘viento del etér’. No detectaron nada. Si el éter existía, los movimientos de nuestro planeta no lo inmutaban lo más mínimo. La velocidad de la luz era exactamente la misma en cualquier dirección.
El asunto quedaba zanjado. Todo lo que le atribuíamos al éter se lo podríamos atribuir igualmente al vacío. La existencia del éter era innecesaria.
Más allá de Galileo
En el año 1905, un joven empleado de la Oficina de Patentes de Berna llamado Albert Einstein publicó un artículo que dejó a todos atónitos. Sus ecuaciones demostraban que no existía ninguna referencia absoluta, y nadie podía decir que un objeto estaba absolutamente quieto (es decir, quieto con respecto al éter). Todo dependía de la posición del observador y de su velocidad. Una vez más, el ‘éter luminífero’ sobraba.
Diez años después, aquel mismo Albert Einstein publicó su segunda teoría de la relatividad, que esta vez explicaba las leyes de la gravedad. Resultó que la gravedad no era realmente una fuerza, sino que se hacía sentir porque curvaba el espacio —¡y el tiempo!— alrededor de los objetos. El espacio vacío.
El vacío, como el infinito, es un concepto difícil de digerir. Pero, por suerte o por desgracia, con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en algo mucho más complejo. Y, para consuelo de los que odiamos la metafísica, no tan vacío. Los físicos lo conciben hoy como un océano de partículas virtuales, que nacen y se aniquilan sin avisar, casi instantáneamente... Sí, a partir de la nada.
¿El retorno?
En tiempos recientes, sin embargo, los físicos se han visto obligados a desempolvar el concepto de sustancias invisibles. Ciertas mediciones en galaxias remotas sólo pueden explicarse suponiendo que el universo está repleto de materia y energía ‘oscuras’. Es decir, indetectables —al menos, hasta la fecha—. ¿Las llamaremos éter? Llámelas como usted quiera, pero eso no cambiará las cosas. Lo que importa no es el nombre, sino cómo incorporarlas a nuestro modelo. Y eso está todavía por hacer.
En la (verdadera) ciencia siempre hay disidentes —y es sano que así sea—. Por eso, nadie puede estar seguro de que el éter dormirá eternamente en el baúl de los recuerdos. Pero, mientras la física de las lejanas estrellas y galaxias no coincida con la de los diminutos electrones y quarks, se admiten apuestas. Si alguien diera con una nueva teoría sobre el éter, esa teoría tendrá que ser compatible con las leyes de lo inconcebiblemente grande y de lo inimaginablemente pequeño. Sería, por supuesto, una gran noticia, porque significaría que los físicos habrían logrado por fin la ansiada ‘gran unificación’.
Aunque, personalmente, tengo mis dudas.